La precariedad del lenguaje en la comunicación “seria”
Vivimos en una época paradójica: jamás habíamos escrito tanto; sí, el lenguaje escrito ha invadido de manera extensa nuestras vidas cotidianas. Sin embargo, rara vez su calidad ha estado tan en entredicho. Correos electrónicos que parecen redactados con prisa por alguien que apenas domina la sintaxis; comunicados universitarios plagados de errores; publicaciones “serias” en redes sociales que mezclan solemnidad con una gramática rudimentaria; artículos de periódicos digitales que abusan de adjetivos grandilocuentes, pero descuidan la precisión léxica, la ortografía o la coherencia interna.
Resulta asombroso que, en ámbitos donde uno esperaría encontrar rigor, claridad y un respeto elemental por la lengua, lo que predomine sea una precariedad expresiva que oscila entre la pobreza estilística y el error flagrante. Este fenómeno merece una exploración detenida, porque no se trata de simples descuidos aislados: es el síntoma de transformaciones profundas en nuestra relación con la lengua y con la comunicación escrita.
En este artículo quiero reflexionar sobre esta precariedad del lenguaje, ilustrarla con ejemplos concretos, analizar sus causas múltiples y proponer algunas claves para comprender por qué, en tiempos de hipercomunicación, la calidad del discurso público ha entrado en un estado de franca decadencia.
I. El espectáculo de la pobreza lingüística en lo “serio”
Quien se detenga a leer con atención notará que incluso instituciones tradicionalmente guardianas del prestigio lingüístico han relajado sus estándares.
-
Comunicados institucionales:
Universidades y centros educativos difunden circulares en las que abunda el tono burocrático, con frases interminables, cargadas de sustantivos abstractos y gerundios mal empleados:
“Con el fin de poder dar cumplimiento a la mejora continua en lo referente a las dinámicas de gestión académica, se estará procediendo a implementar los ajustes necesarios que permitan garantizar la eficiencia de los procesos.”
La frase promete claridad pero acaba enredada en giros circulares que no dicen nada.
-
Textos publicitarios de enseñanza de lenguas:
Paradójicamente, muchas academias que prometen “excelencia comunicativa” en la enseñanza de idiomas se promocionan con mensajes mal redactados:
“Con nosotros aprenderás inglés fácil y rápidamente, más rápido imposible, con la mejor profesorado cualificada.”
El eslogan se contradice y exhibe errores de concordancia que desmienten la supuesta seriedad de la propuesta.
-
Prensa digital:
La velocidad con que se generan noticias en portales digitales propicia titulares plagados de redundancias, erratas o construcciones torpes:
“Se procede a dar inicio al comienzo de las actividades previstas.”
La inflación verbal, lejos de comunicar, adormece.
-
Correos electrónicos corporativos:
En el entorno empresarial proliferan mensajes que sacrifican la cortesía o la claridad en nombre de la rapidez. Ejemplos abundan:
“Favor enviar documento hoy si posible.”
Una fórmula telegráfica, seca, carente de matices.
Estos ejemplos muestran que la precariedad del lenguaje no es patrimonio exclusivo de la “escritura informal” (chats, mensajes instantáneos), sino que se infiltra en espacios donde debería primar la corrección.
II. Posibles causas de esta precariedad
El fenómeno no tiene una única explicación. Más bien, se alimenta de la confluencia de factores históricos, sociales, económicos y tecnológicos.
1. La prisa como norma de la comunicación contemporánea
Vivimos en la cultura de la inmediatez. La consigna es producir y difundir mensajes cuanto antes, incluso si ello sacrifica la calidad. La lógica de la red exige presencia constante: hay que publicar, actualizar, responder. En ese contexto, revisar la forma lingüística se percibe como un lujo innecesario.
El resultado: correos electrónicos redactados sin revisión, comunicados institucionales lanzados con errores ortográficos, publicaciones apresuradas que multiplican la precariedad expresiva.
2. La burocratización del lenguaje
En muchos ámbitos oficiales domina el lenguaje burocrático, cuyo objetivo no es comunicar con claridad sino aparentar formalidad. Se abusa de giros impersonales, perífrasis redundantes y tecnicismos vacíos. Así, donde bastaría con decir:
“Mañana se suspenderán las clases por mantenimiento eléctrico”,
se prefiere un barroquismo hueco:
“Se informa a la comunidad educativa que, debido a trabajos de mantenimiento eléctrico, se procederá a la suspensión temporal de las actividades académicas programadas.”
El exceso de fórmulas burocráticas genera un lenguaje inflado, precario en contenido.
3. La influencia del inglés global
La hegemonía del inglés como lengua de la ciencia, la tecnología y los negocios genera calcos sintácticos y léxicos en el español institucional. Expresiones como aplicar a una beca (calco de to apply for) o hacer sentido (de make sense) proliferan en comunicados académicos y empresariales.
Este trasplante, cuando se hace sin filtro, empobrece el idioma receptor, que pierde su riqueza propia para adoptar estructuras ajenas.
4. La formación deficiente en redacción
La enseñanza de la escritura en muchos sistemas educativos se ha reducido a la corrección ortográfica mínima, sin trabajar de forma profunda la argumentación, la claridad o la riqueza expresiva. Por eso, incluso profesionales con estudios avanzados carecen de destrezas sólidas para redactar un texto coherente y atractivo.
No sorprende entonces que correos, artículos o informes adopten fórmulas repetitivas, clichés y estructuras de manual.
5. La tiranía del algoritmo y la economía de la atención
En redes sociales y en prensa digital, los textos no se escriben para ser leídos detenidamente, sino para ser detectados por algoritmos y consumidos en segundos. De ahí titulares sensacionalistas, mensajes saturados de palabras clave, párrafos que sacrifican cohesión por impacto.
El lenguaje se precariza porque su función principal ya no es comunicar ideas complejas, sino capturar clics y retener la atención efímera de un lector fatigado.
6. La sobrevaloración de lo visual sobre lo verbal
El auge de la imagen (fotografía, vídeo, infografía, emoji) reduce el peso del lenguaje escrito. Muchos comunicadores creen que “el texto ya no importa tanto” porque lo esencial es el acompañamiento visual. Esto lleva a descuidar la precisión y la corrección de la palabra.
7. La cultura de la autoedición y la ausencia de correctores
En el pasado, periódicos, universidades y empresas contaban con correctores de estilo. Hoy esa figura se considera un gasto prescindible. El resultado: cada quien escribe y publica sin filtros, con las deficiencias propias de su formación y su prisa.
8. El maltrato de la puntuación
Otro síntoma revelador es el uso incorrecto de la puntuación. El punto y coma, por ejemplo, parece en vías de extinción. En los textos institucionales rara vez se encuentra, sustituido por comas interminables o por puntos que fragmentan la fluidez de la lectura.
La ausencia de este signo empobrece la prosa, pues el punto y coma permite matizar relaciones lógicas entre ideas, equilibrar frases largas o introducir un ritmo más natural. Su desaparición refleja, en parte, la falta de formación en redacción, pero también la tendencia general a simplificar y empobrecer la sintaxis.
III. Las consecuencias de esta precariedad
La precariedad del lenguaje no es un problema menor. Tiene efectos culturales, sociales y cognitivos de gran alcance:
-
Opacidad comunicativa: los textos se vuelven ininteligibles, llenos de fórmulas vacías que dificultan la comprensión.
-
Desprestigio institucional: una universidad que redacta mal sus comunicados erosiona su credibilidad.
-
Pobreza cognitiva: el lenguaje moldea el pensamiento; si el discurso es precario, también lo son las ideas que vehicula.
-
Desigualdad comunicativa: quienes dominan mejor la lengua se benefician frente a quienes solo reciben mensajes ambiguos y mal construidos.
IV. ¿Es realmente nueva esta precariedad?
Conviene matizar: la pobreza lingüística en documentos oficiales no es un fenómeno exclusivo de la era digital. La tradición burocrática lleva siglos cultivando un lenguaje oscuro y redundante. Sin embargo, lo novedoso es la combinación de esa tradición con la prisa contemporánea, la presión del algoritmo y la expansión masiva de la escritura digital.
Lo que antes quedaba restringido a circulares internas ahora se multiplica en correos, publicaciones y artículos que circulan globalmente. La precariedad se hace más visible y más influyente.
V. Hacia una reflexión crítica
Frente a este panorama, cabe preguntarse: ¿es posible revertir la precariedad del lenguaje? Algunas claves pueden orientarnos:
-
Revalorizar la escritura en la formación académica: no basta con enseñar ortografía; es preciso cultivar la argumentación, la claridad y la precisión.
-
Recuperar el oficio del corrector de estilo: las instituciones serias deberían volver a considerar la revisión lingüística como una inversión, no como un gasto.
-
Desmitificar la burocracia verbal: enseñar a redactar con sencillez y precisión, desterrando el falso prestigio de la frase larga e incomprensible.
-
Conciliar velocidad y rigor: la inmediatez no debería implicar descuido; revisar brevemente un texto antes de difundirlo puede marcar la diferencia.
-
Promover una ética de la comunicación pública: toda institución tiene la responsabilidad de respetar a sus lectores con textos claros, correctos y cuidadosos.
Conclusión
El asombro que provoca la precariedad del lenguaje en documentos oficiales, publicaciones serias y correos electrónicos no es solo estético: es también ético y cultural. Nos revela hasta qué punto hemos normalizado la pobreza expresiva, aceptando que en los ámbitos más formales se comunique con torpeza, prisa y superficialidad.
Pero reconocer el problema es el primer paso para enfrentarlo. Si aspiramos a una sociedad que valore la claridad, la precisión y la riqueza del pensamiento, debemos empezar por cuidar el lenguaje en aquellos espacios donde debería ser ejemplar.
La lengua no es un adorno ni un simple vehículo: es la materia misma del pensamiento. Descuidarla equivale a renunciar a una parte esencial de nuestra capacidad de comprender y transformar el mundo.
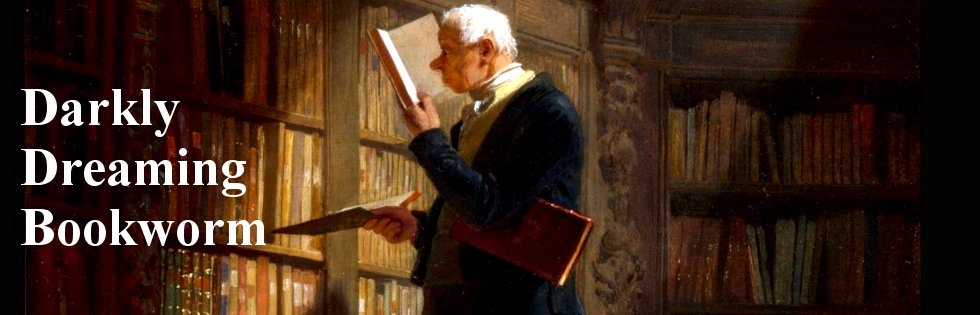



.jpg)

.jpg)


